La inteligencia olvidada
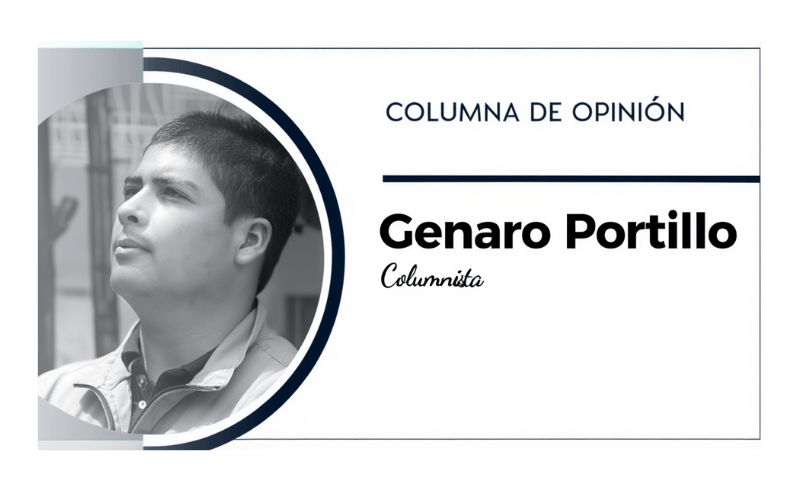
Vivimos en la era de las inteligencias.
Hoy se habla de inteligencia emocional, financiera, social, corporal, estratégica… incluso artificial. Hay cursos, diplomados y certificaciones para casi todo. Nos enseñan a manejar emociones, dinero, equipos y tecnología.
Pero en medio de esta avalancha de conocimientos hay una ausencia inquietante. Nadie nos enseña la inteligencia más importante de todas: la inteligencia para reconocer la Verdad.
Esto no es un detalle menor. Porque sin verdad, todas las demás inteligencias quedan desorientadas. Pueden servir para hacer el bien… o para justificar cualquier cosa. La historia lo demuestra: no han sido los ignorantes los que han causado los mayores daños, sino los inteligentes carentes de la verdad revelada.
La psicología moderna ha aportado mucho, y eso hay que reconocerlo. Ampliar el concepto de inteligencia fue un avance. Pero quedó una pregunta sin responder:
¿Hacia dónde debe orientarse la inteligencia humana?
La tradición filosófica clásica nunca perdió de vista esta cuestión. Para Platón, la tarea fundamental del alma era girar hacia la luz, salir de la caverna de las sombras. Aristóteles afirmaba que la inteligencia alcanza su plenitud cuando conoce las causas últimas, no solo los medios. San Agustín entendió que el corazón humano está inquieto mientras no descansa en la Verdad. Y Santo Tomás de Aquino fue aún más preciso: la inteligencia está naturalmente ordenada a la verdad, y la verdad plena no es una idea abstracta, sino Dios mismo.
La modernidad, en cambio, decidió conformarse con inteligencias funcionales. Inteligencias que sirven, pero no preguntan. Que resuelven problemas, pero no buscan sentido. Que optimizan medios, pero evitan el fin último. El resultado es visible: una sociedad altamente capacitada y al mismo tiempo profundamente confundida.
Aquí es donde conviene nombrar lo que casi nunca se dice: existe una inteligencia que no se enseña, una inteligencia que no se vende en cursos, una inteligencia que no se certifica, pero sin la cual todo lo demás pierde rumbo. Podemos llamarla inteligencia espiritual, religiosa, trascendental. Pero quizá el nombre más honesto sea este: inteligencia de la Verdad.
Esta inteligencia no es sentimentalismo ni fe ciega. Tampoco es moralismo ni fanatismo. Es la capacidad —humilde y exigente a la vez— de reconocer que la verdad no se inventa, se descubre; no se negocia, se acoge. Es la disposición interior que permite discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo útil, entre lo que brilla y lo que ilumina.
Por eso esta inteligencia incomoda. Porque no promete éxito inmediato, sino conversión. No ofrece poder, sino responsabilidad. No se adapta al clima cultural, al contrario lo juzga.
En este punto, la cuestión se vuelve inevitablemente cristiana. No por imposición ideológica, sino por coherencia intelectual. El cristianismo no se presenta como una opinión entre otras, sino como una afirmación radical: la Verdad tiene rostro. Cristo no dijo “yo tengo la verdad”, sino “yo soy la Verdad”. Eso cambia todo. La inteligencia ya no busca solo conceptos, sino un encuentro.
Tal vez por eso, en una cultura obsesionada con la autonomía, esta inteligencia sea sistemáticamente ignorada. Porque reconocer la Verdad implica reconocer un orden que no fabricamos, un bien que nos precede, una luz que no nace de nosotros. Y eso exige algo que pocos cursos enseñan: humildad.
Las consecuencias de esta carencia son visibles también en el ámbito público. Cuando una sociedad pierde la inteligencia para la verdad, se vuelve presa fácil del relativismo, del oportunismo y de la manipulación ideológica. Donde no hay verdad, cualquier narrativa bien construida puede imponerse. Donde no hay criterio trascendente, el poder termina decidiendo qué es justo.
¿Existe un método para recuperar esta inteligencia olvidada?
Sí. Y no es nuevo.
Comienza con el silencio interior, porque sin silencio no hay discernimiento. Continúa con la formación de la conciencia, donde la razón y la fe dialogan. Exige una búsqueda honesta, amar la verdad más que al propio ego. Culmina en el encuentro con Cristo. Y se confirma en una vida coherente.
Nada de esto es inmediato. Pero todo es real.
Podemos seguir multiplicando inteligencias, cursos y certificaciones. Podemos volvernos expertos en emociones, finanzas y estrategias. Y aun así, caminar a oscuras.
La verdadera inteligencia no es la que nos hace más eficaces, sino la que nos permite reconocer la luz. Y la luz, aunque muchos por miedo o vergüenza eviten nombrarla, tiene nombre.
Nosotros lo decimos sin vergüenza y sin miedo, esa verdad es Cristo.